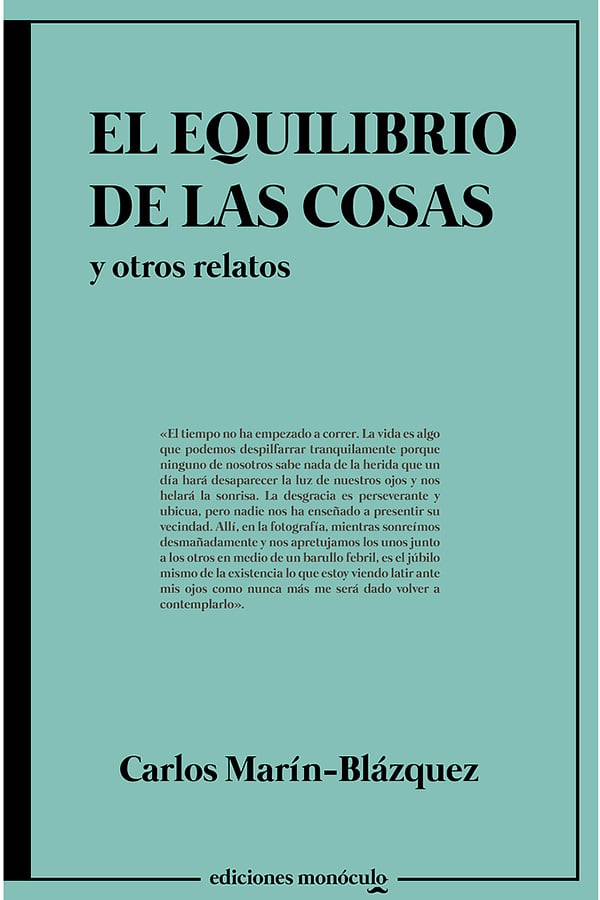Este relato aparece en el libro «El equilibrio de las cosas», escrito por Carlos Marín-Blázquez en Ediciones Monóculo. Describe -de una forma sensible y profunda- distintas situaciones que vive Pedro, que es víctima de acoso escolar; reflejando sus sentimientos y haciéndonos reflexionar sobre sus relaciones y experiencias.

Para Pedro, los días de lluvia eran especiales. Por la tarde, al salir del colegio, corría a encerrarse en casa de su abuela, provisto de abundantes libros y cuadernos que desplegaba sobre la amplia mesa del comedor. Luego, sentado de espaldas al ventanal que daba a la calle, ordenaba los lápices de colores y el resto del material de escritura, y se disponía a emprender sus tareas.
Se encontraba bien allí. Le tranquilizaba reconocer los sonidos que le llegaban de fuera: el rumor del agua que se precipitaba desde los voladizos de las casas adyacentes y el repiqueteo de las gotas de lluvia al golpear sobre la chapa de los coches aparcados. Era una sensación de completo sosiego lo que experimentaba entonces; la certidumbre de hallarse seguro en medio de aquella atmósfera resguardada y tibia. A veces, guiado por el propósito de identificar el placer que le embargaba, se interrumpía un instante y aspiraba el denso aroma familiar de los objetos. Le gustaba, por ejemplo, embriagarse ligeramente acercando a su nariz una goma de borrar, o el extremo de un lápiz recién afilado con cuyas virutas jugaba a componer sobre el tablero diminutos montículos que, más tarde, antes de marcharse, recogía en la palma de su mano y depositaba a continuación en el cenicero de bronce ovalado que ocupaba el centro de la mesa.
Pero aquella tarde, en cierto momento, una pregunta había comenzado a inquietarle hasta llenar todo el espacio de su mente: ¿dónde estarían los muchachos? Se trataba de un asunto del que no resultaba juicioso desentenderse. Aguzó los oídos: afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, y en cuanto Pedro hubo realizado esta comprobación, notó que recobraba la calma. No cabía duda de que, para los muchachos, aquella circunstancia supondría un grave contratiempo. Por experiencia, sabía que el agua dejaba impracticables los descampados donde se citaban para jugar al fútbol, así como los solares de la periferia atestados de chatarra a los que accedían algunas tardes de manera furtiva, saltando temerariamente por encima de las afiladas vallas de metal que cercaban el recinto. De modo que, por ahora, la lluvia se iba a encargar de mantener a los muchachos alejados de las calles. Al menos, en eso confiaba Pedro.
Escuchó los pasos de la abuela a través de la puerta entornada. Faltaba poco para la hora de la merienda. De un momento a otro, la mujer entraría en la sala llevando sobre una bandeja el vaso de leche caliente y una porción del bizcocho que ella misma preparaba. Pedro se humedeció los labios y volvió a encontrarse en la labor que tenía entre manos. Había colocado encima del papel una plantilla de plástico traslúcido alrededor de la cual se disponía a dibujar el contorno de un mapa. Como era su costumbre, antes de trazar la primera línea, adoptó las prevenciones necesarias a fin de que todo saliera como esperaba, entre ellas, la de proveerse de una regla con que medir la distancia a los bordes del papel y asegurarse de ese modo de que el dibujo quedara centrado. Luego de estos concienzudos prolegómenos, cuando al fin sus manos se encontraron listas para acometer la fase más delicada del trabajo, se produjo un fenómeno curioso que es preciso anotar aquí: tras comprobar de nuevo la correcta disposición de todos los elementos y ceñir la recién afilada punta del lápiz al borde de la plantilla, los dedos del muchacho abandonaron su rigidez aparente, la habitual actitud de envaramiento en que solían permanecer siempre que sus manos se hallaban inactivas, y se curvaron produciendo el mismo efecto de plástica fluidez que si se hubiera tratado de los dedos de un calígrafo. Aquellas manos enormes y desoladoramente toscas, con dedos como garras, y que en determinadas ocasiones podían llegar a crisparse hasta el punto de transformarse en dos temibles puños provistos de sendas hileras de nudillos amenazadores, mostraban, sin embargo, una insospechada morosidad y una sincronización de movimientos casi artística cuando Pedro se aplicaba a sus tareas.
De repente, oyó el chirrido de la puerta que se abría y alzó los ojos del papel, sobresaltado. Tenía motivos para temer lo peor. Recordó que, en ocasiones, su madre se presentaba allí sin previo aviso y le obligaba a dejar lo que tuviera entre manos.
– Sal a distraerte -le ordenaba entonces, dueña de una vehemencia que lo desarmaba-. Acabarás enfermo si sigues encerrado aquí.
No podía razonar con ella. No podía explicarle que todo cuanto deseaba en aquellos momentos era que le permitieran seguir ocupado en sus cosas. Sin embargo, a la vista de cómo se habían modificado en los últimos meses las circunstancias que regían el curso de sus días, Pedro era consciente de los múltiples elementos que conspiraban para impedir que su vida continuara fluyendo por el mismo apacible cauce por el que había transcurrido hasta entonces. El altercado con Ernesto lo había cambiado todo. Un puñetazo había bastado para ello, lo recordaba; un solo puñetazo seco y demoledor, aquella mañana de marzo, dirigido a la cara del otro muchacho. Y, sin embargo, Pedro continuaba sin explicarse cómo había sucedido.
Recordaba que Ernesto, el chaval que solía ponerles motes a los demás compañeros de clase, acababa de inventar uno para él, y esa mañana, desde el comienzo del recreo, permanecía pegado a sus talones, gritándoselo a la cara.
Pequeño y encorvado, el pecho deprimido y la voz tan afilada que podía confundirse fácilmente con la de un niño de menos edad, Ernesto describía pequeños brincos alrededor de Pedro, mientras se contorsionaba y agitaba los brazos, como una especie de bufón ansioso. Los demás muchachos lo seguían de cerca, en una suerte de expectante cortejo al acecho, y sus risas, deformadas por el empeño de lograr que el ultraje resultara lo más doloroso posible, se transformaban por momentos en un chillido histérico que estremecía la escena.
Hasta esa mañana, sin embargo, nadie había visto a Pedro perder los nervios ante una provocación. En realidad, si la pandilla lo hacía objeto frecuente de sus burlas era porque, después de un cauteloso periodo de tanteo, sus miembros habían llegado a la conclusión de que, pese a su tamaño, se trataba de un ser inofensivo. Es preciso tener en cuenta en este punto que, de entre los candidatos a padecer sus humillaciones, los chavales de la pandilla siempre privilegiaban con su atención a los que parecían poseer un carácter más débil: los muchachos taciturnos a quienes les temblaba la voz cuando algún profesor les preguntaba en clase; los alumnos que nunca tomaban parte en ningún alboroto, ni se dedicaban a otra cosa durante el curso que no fuera a languidecer en sus pupitres, ensimismados y silenciosos, como si, resguardados tras aquel aislante parapeto, confiaran en volverse invisibles a los ojos de los demás; aquellos, en fin, que, al ser increpados por algún compañero, apartaban con docilidad la mirada y asumían un aire de lastimosa inquietud que los delataba de inmediato. Por alguna razón, a los chavales de la pandilla les resultaban irresistiblemente cómicas esas escenas de acoso a las que se mostraban tan aficionados, y en el transcurso de las cuales no era raro que sus víctimas alzaran un puño hacia el cielo en señal de amenaza nunca consumada para, a continuación, la mayor parte de las veces, y tras comprender que habían llegado al límite de su resistencia, claudicar exhalando un casi inaudible suspiro de congoja.
Pero Pedro no se derrumbó aquel día, como no se había derrumbado nunca. Podía resistir las burlas de los demás sin cometer el error de demostrar que le afectaran. Una cualidad poco frecuente le ayudaba a ello: cuando se sentía cerca de franquear el umbral a partir del cual otros muchachos empezaban a compadecerse de sí mismos, él era capaz de abstraerse por completo y de dirigir su pensamiento hacia un ámbito de sensatas certidumbres. Experimentaba entonces un intenso sentimiento de afinidad hacia algo que en su imaginación se perfilaba con trazos providencialmente nítidos: veía una mesa llena de libros, veía el rostro sereno y afable de su abuela, y se confortaba agregando a esas imágenes el recuerdo del azul oceánico de los mapas, del aire perfumado con el barniz lustroso de los lapiceros, así como del tacto de los demás objetos desplegados sobre la mesa del comedor, y cuya posesión había de recuperar al cabo de unas pocas horas, a la salida del colegio.
Por su parte, los muchachos de la pandilla se mostraban desconcertados ante la serena renuncia de Pedro a seguirles el juego. Impotentes, comprobaban como, una y otra vez, sus provocaciones eran acogidas con idéntico gesto imperturbable. Lo increpaban, le gritaban «sangre de horchata» mientras se burlaban de sus movimientos premiosos y de su manera de hablar reticente y cansina. Dibujaban en la pizarra algo que pretendía ser su caricatura y él se limitaba a cabecear desdeñosamente y a esbozar una sonrisa de asentimiento que no hacía sino enfurecer aún más a los autores de aquellos garabatos grotescos.
Así pues, estas eran las circunstancias en que habían discurrido las relaciones entre Pedro y la pandilla hasta la mañana en que Ernesto estuvo persiguiéndole por el patio del colegio durante el tiempo que duró el recreo. Ante la decepción de los muchachos -que lo observaban con ansiedad, y tan de cerca que daba la impresión de que estuvieran a punto de abalanzarse sobre él-, Pedro no modificó su habitual expresión indiferente. Pero si -y es necesario considerar esta posibilidad al menos un instante- alguno de los chavales que rodeaban a Pedro en aquella tesitura hubiera estado atento a extraer sus propias conclusiones acerca de los resortes que moldean el temperamento humano, entonces es seguro que habría captado, sin excesiva dificultad, el significado de aquel destello que, durante una fracción de segundo, asomó en los ojos de la víctima.
Sucedió cuando, de manera inesperada, Pedro se quedó mirando con fijeza la cara de Ernesto. Éste había enmudecido y permanecía inmóvil frente a él, sonriendo. Fue su sonrisa, el modo en que los labios se estiraba sobre el rostro filoso de Ernesto, sin separarse un ápice, y tensando los músculos de la cara hasta componer sobre ella el dibujo de una mueca abyecta, lo que actuó como desencadenante de los hechos. Había un punto de jactancia viscosa en aquella manera de sonreír; el rastro de una crueldad que se regodea en sus excesos. Era la primera vez que Pedro se encontraba cara a cara con algo parecido, y, de improviso, notó que el rostro le ardía por el deseo de borrar de un golpe esa sonrisa, y que su pulso se aceleraba, y que sus puños y sus ojos se cerraban al unísono, cediendo a las embestidas de la cólera que ya no era capaz de dominar. Algunos aullidos y blasfemias le advirtieron de que algo irreparable acababa de ocurrir, y luego, una vez que sus ojos volvieron a abrirse, Pedro comprobó que el otro muchacho seguía ante él, aunque tambaleándose un poco, con la boca llena de sangre y una expresión de terror en la cara. Mientras, a su alrededor, la pandilla se agitaba frenética, presa de un enorme desconcierto.
Es probable que, en el fondo, todos y cada uno de aquellos chavales hubieran estado aguardando un acontecimiento de naturaleza similar a la descrita desde bastante tiempo atrás, desde que, al reparar con intrigada admiración en el prematuro desarrollo de los miembros de Pedro, en su altura de gigante y en la anchura de unas espaldas que ropas casi siempre demasiado pequeñas ayudaban a remarcar, descubrieron posibilidades que ahora veían confirmadas. Hasta cierto punto, la violenta reacción de Pedro le situaba a la altura de expectativas que su físico había suscitado, y en ese sentido -a la vista de los hechos que estaban a punto de desencadenarse-, puede afirmarse que, sin que él lo pretendiera, su puñetazo había servido para investirle de una nueva y prestigiosa identidad.
Y así fue. Con el rudo protocolo característico de las ocasiones excepcionales, al día siguiente del incidente con Ernesto, la pandilla se reunión con él, y Javier, su líder, le propuso que se les uniera. Le dijo: «Ya verás; te lo vas a pasar de puta madre». Le dijo: «Tranquilo, lo de Ernesto ya está olvidado». Y Pedro concluyó que, como respuesta a aquella especie de pública exoneración de sus culpas, no le quedaba otra opción que aceptar el ofrecimiento de Javier.
Esto había ocurrido ocho meses atrás. Y durante todo ese tiempo, y como resultado de su decisión, Pedro se había visto empujado a tomar parte en todas esas descabelladas iniciativas de las que siempre había procurado mantenerse al margen. Había participado en las peleas con las otras pandillas rivales, en improvisados conciliábulos para fumar a escondidas y en los asaltos nocturnos a los solares de la periferia de donde siempre procuraban los muchachos llevarse alguna cosa (un cartel oxidado, piezas de algún coche medio desguazado y quemado en parte, trozos de tuberías desenterradas y arrancadas con sus manos), no necesariamente porque el botín de aquella anárquica rapiña les pudiera parecer valioso en si mismo, dedujo Pedro, sino porque, en medio de su proceder errático, necesitaban alguna prueba tangible que reforzara la certeza de que su instinto vandálico se había ejercido con éxito.
Pedro había tomado parte en todo aquello, pero la imagen que había transmitido al hacerlo era la de alguien que hubiera sido arrancado a la fuerza de su medio natural para, a continuación, ser arrojado a un entorno imprevisible, lleno de hostilidad y de acontecimientos sin sentido.
No obstante lo anterior, en la convivencia diaria con los muchachos Pedro había aprendido a reconocer algunas de las pautas que hacían de ellos un grupo compacto. Así, a pesar de lo extravagante de su comportamiento, y más allá de su lenguaje descarnado y de sus poses intencionadamente brutales, creyó vislumbrar el espacio de renuncias sobre el que la pandilla asentaba su proceder: renuncia al sentido de esencialidad y de misterio que recubre las motivaciones de la niñez y a ese ideal de pureza, insondable, que solo unas pocas personas logran salvaguardar intacto. A Pedro -no pudo evitarlo- este descubrimiento le llenó de una profunda desolación, y hasta le hizo dudar de si las fechorías perpetradas por los muchachos no estarían siendo cometidas en un estado de absoluta y salvaje inconsciencia. A sus ojos, semejante posibilidad les aligeraba en parte del grave peso de sus responsabilidades, aunque no hasta el punto de llevarle a desaprovechar la primera oportunidad que se le presentara para alejarse de ellos.
Esa tarde, por ejemplo, la lluvia le había proporcionado un pretexto idóneo. Por un segundo, Pedro había temido que su madre apareciera al otro lado de la puerta y desbaratara su clausura, pero su miedo se disipó cuando comprobó que era su abuela quien se disponía a entrar en el salón. Llevaba una rebeca de lana azul sobre un vestido gris, y sonreía.
Pasó junto al lugar que Pedro ocupaba ante la mesa y se situó a su espalda, de cara al ventanal. Luego dijo: – No te lo vas a creer, pero se me ha olvidado comprar la leche. Bueno, parece que ya está despejando. Acércate tú a la tienda y trae dos botellas, anda.
Pedro giró la cabeza y, sin levantarse de la silla, echó una ojeada por encima de su hombro. Lo que descubrió al otro lado de los cristales parcialmente cegados por el agua le inquietó: aunque densas nubes ocultaban todavía una parte del cielo, la tormenta parecía haber pasado. Sin que él hubiera llegado a percatarse, la lluvia, que había estado cayendo con fuerza hasta solo unos minutos antes, había cesado de improviso. Ahora, el panorama visible desde su asiento era otro muy diferente: el sol último de la tarde arrancaba suaves destellos de las copas humedecidas de los árboles, al tiempo que la calle recuperaba su trasiego habitual.
Pedro estiró un poco más el cuello hasta que su frente rozó el cristal. «Salir a la calle». Mientras veía a su abuela revolver en su monedero y depositar sobre la mesa unas monedas, Pedro no dejaba de repetirse mentalmente esas palabras. Se dio la vuelta hasta quedar situado de nuevo en su disposición original. A continuación, con un gesto instintivo, comenzó a tentarse un brazo. Bajo el ajustado jersey, los músculos permanecían tensos, expectantes. Acercó despacio un lápiz a la cara, dilató las aletas de la nariz y aspiró con fuerza su olor, pero ni siquiera así logró calmarse. Salir a la calle, se repetía; llegar hasta la tienda y regresar a toda prisa: eso era todo. Se propuso ser razonable. En las ocasiones en que -como parecía estar a punto de sucederle ahora- se dejaba arrastrar por sus temores, le asaltaba un punzante sentimiento de culpa que lo atormentaba y le enfurecía a la vez. No había motivos para alarmarse, en realidad. No los había siempre que lograra convencerse a sí mismo de que lo más probable era que, en ese preciso momento, los muchachos anduvieran lejos de allí, quizá ocupados en arrojar enormes piedras a los negruzcos charcos del Parque del Oeste intentando salpicarse unos a otros.
Algunos minutos más tarde, de regreso a casa de su abuela, y a medida que desandaba el camino desde la pequeña tienda de comestibles que quedaba a un par de manzanas de distancia, Pedro comenzó a sentirse mejor. Caminaba a buen paso, y en el robusto perfil de los hombros, en la manera de adelantar la barbilla, como si tratara de hendir el aire, parecía aflorar un recobrado asomo de optimismo que desmentía sus recientes augurios de desastre. Era esa hora en que algunas personas se conceden una breve tregua después de todo un día de trabajo, después de la rutina de cieno y muda resignación en que transcurre una parte de sus vidas, y salen entonces a la calle solas, o acompañadas quizá de un perro que precisa aliviarse, llevadas en todo caso por el placer de pasear durante unos minutos sin rumbo establecido. A Pedro le gustaba observar a la gente justo en ese instante del día, y de las personas que se cruzaban con él, del modo en que las veía caminar (las cabezas y los hombros un poco abatidos, las manos hundidas en los bolsillos y los cuellos de los abrigos levantados) solía inferir una cierta disposición de hermetismo en la que acaso alguien dotado de una imaginación menos influenciable que la suya habría previsto, simplemente, un atisbo de cansancio.
Fue al doblar la última esquina, ya sobre la acera que conducía hasta la verja de entrada a la casa de la abuela, cuando Pedro notó que su corazón se aceleraba. Al otro lado de la calle, junto a la desierta marquesina acribillada de grafitis, la brusca aparición de una silueta que le resultó familiar hizo que todo su ser se encogiera. Parado sobre la acera, vestido con un chubasquero rojo que le cubría hasta las rodillas, Alfonso, uno de los miembros de la pandilla, movía a un lado y a otro la cabeza, hacia ambas esquinas de la calle. Al ver acercarse a Pedro, echó a caminar hacia él.
– Por fin te encuentro -dijo, deteniéndose a pocos metros de Pedro-. Llevo toda la tarde buscándote; ¿dónde te habías metido? -Escupió al suelo y continúo de manera un tanto atropellada: – Da igual; escucha. Hay pelea a la vista; se va a armar una gorda. Javier quiere que vayas cagando leches al solar de la fábrica de embases.
Pedro no se detuvo. Siguió caminando mientras un cansancio hasta entonces desconocido se abatía sobre él. De repente, era como si le costara respirar, y cada movimiento de su cuerpo, cada idea que pugnaba por abrirse paso en su mente parecía requerir un esfuerzo ímprobo. La sensación de plenitud, el aire de retadora seguridad que exhalaba su cuerpo tan sólo unos minutos antes se había esfumado por completo. Caminaba con la cabeza agachada y los hombros hundidos, arrastrando su cuerpo como si se tratara de una carga intolerable. La pena acumulada en los últimos meses atenazaba su garganta. Allí, en mitad de la calle, mientras avanzaba con aspecto vencido hacia un lugar en el que nada era como había sido hasta entonces, se diría que al fin le era dado entrever una pequeña porción de la complejidad inabarcable del mundo. De no haberse encontrado en ese momento a punto de perder todo dominio de sí mismo, quizá se habría preguntado qué había sucedido para que su vida se hubiera convertido en algo tan estéril, y por qué han de resultar tan intrincados, tan agotadores y absurdos los itinerarios que uno debe recorrer hasta acabar dándose cuenta de que lo ha perdido todo.
Alfonso caminaba tras él, sin dejar de hablar, pero Pedro, absorto, ya no le escuchaba. En medio de la confusión, estaba seguro de que si hubiera tratado de compartir sus sentimientos con aquel muchacho, éste no le habría comprendido. Porque cómo describirle, sin provocar su carcajada, la tristeza sorda que le embargaba cada vez que sus puños golpeaban a alguno de aquellos chavales de las otras pandillas que no le habían hecho nada. Cómo decirle que, a pesar de su tamaño, siempre tenía miedo, y que, a veces, le dolían tanto los golpes recibidos que tenía que apretar con todas sus fuerzas los dientes para no romper a llorar. Y, sobre todo, cómo confesarse a sí mismo que no estaba preparado para abandonar definitivamente la cálida isla en la que había habitado hasta entonces, ni para enfrentarse en adelante, sin ilusiones ni ayuda a un porvenir manchado, a la incertidumbre y la previsible oscuridad de los días que le aguardaban.
Alfonso se adelantó unos pasos y, poniendo una mano en el hombro de Pedro, le obligó a detenerse.
– Bueno, ¿qué? ¿has oído lo que te he dicho?
Pedro alzó los ojos nublados por una escarcha soñolienta, y lo miró en silencio. Acto seguido, levantó en el aire la bolsa que contenía las botellas de leche:
– De acuerdo -dijo-. Voy a dejar esto.
Alfonso oyó el chirrido de la verja que quedaba a su espalda, y unos segundos después, al girarse para seguir con la mirada el trayecto de Pedro hasta la casa, lo vio sentado en los escalones de la entrada, la cabeza oculta entre las rodillas, el enorme cuerpo sacudido por temblores febriles, y llorando como un niño.